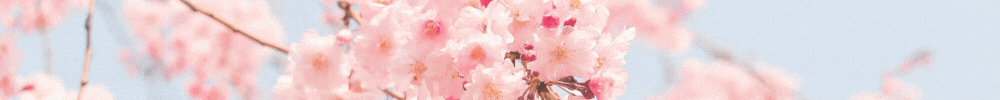Nota de la autora: Los primeros capítulos de este relato también puedes encontrarlos disponibles en Wattpad. Cabe aclarar que la publicación de cada capítulo en dicha plataforma se realiza entre 8 y 10 días después de estrenarse en Hive. La idea es que no se pierdan los capítulos en la vastedad de publicaciones del blog, de modo que pensé en darle a los lectores una experiencia de lectura más cómoda y menos caótica.
Capítulos
Siete
Ocho
Nueve
Diez

Imagen editada con Canva. Fuente de la imagen: Pexels
Hoy es el último día que estoy en el harén. Hoy me estoy despidiendo de mis compañeras, con las cuales compartí ocho meses de mi vida en un espacio que no era más que un mercado de esposas esclavas para el deleite de una panda de hijos de puta. Me estoy despidiéndome especialmente de Fennah, Koahtli, Hattie, Aglaia y de Gülbahar. A ella especialmente le dije “nos veremos pronto”, dado que ella también estaba próxima a casarse con el sobrino de la duquesa de G,
Espero de todo corazón que Gülbahar tenga mejor suerte que yo en el matrimonio, pues había oído que el archiduque es un tipo idiota. Sin embargo, no había que confiar en las apariencias; una nunca sabe qué clase de persona se esconde tras la máscara del tonto. Tengo la esperanza de que ese tipo al menos la trate un poco mejor de lo que los Borg pudieran tratarme, y de que nos volvamos a encontrar durante algún baile imperial.
También es el último día en que vea y salude a Ursus y Zambo, dos eunucos a quienes les tengo cariño por sus consejos y su buen trato. También me despido de Aquilla, la Matrona del harén, quien me dio palabras de aliento ante la proximidad de lo que yo consideraba el inicio de una época oscura en mi vida. Cuando le pregunté si había una posibilidad de visitar el harén, la Matrona fue franca: una vez que atraviese esas puertas como una novia, la entrada me será vetada. No podré ni siquiera visitar o escribir a mis amigas; ellas ya no sabrán más de mí como yo no sabré más de ellas, a menos que me las tope en un baile imperial casadas con un cortesano, un general o como favoritas de un príncipe.
Aquellas palabras me deprimieron, aunque no me atreví a cuestionar la razón o el porqué de esa prohibición.
Muchas ideas pasaron sobre mi cabeza mientras me recostaba por última vez en aquél pequeño pero cómodo lecho. Por un momento contemplé la idea de intentar escapar y morir en el intento, pero por otro lado pensé en las posibilidades de escape siendo la esposa del general Borg.
Si lograba ganarme el afecto del general y su familia, entonces podría pedirles que me liberaran de todo lazo y me ayudaran a regresar a la Tierra, a la familia que seguramente me está buscando sin descanso, a la familia que quizás nunca le contaré sobre esta situación porque me creerían una loca, a la vida normal que vivía.
Cerré mis ojos, intentado conciliar el sueño, pero con mi mente empezando a hacer planes a futuro. Debo encontrar un modo de ganarme el afecto de toda la familia, empezando con el general y terminando con mis suegros. Debo estudiarlos, encontrar sus puntos flacos y explotarlos; debo fijarme plazos, planear estrategias sutiles de modo que no adivinaran mis pasos.
Mis metas son claras en este punto: obtener mi libertad y regresar a casa.
Pero hay un par de inconvenientes que debo tomar en cuenta al momento de emprender esta tarea titánica: El tiempo y el destino de la esposa esclava.
La duración promedio de un matrimonio con una esposa esclava era de dos años, pero hay casos en los que se extiende hasta cinco años si la familia decidía que produjera más de un heredero, si la esposa no quedaba embarazada o si el marido estuviera tan encaprichado con ella. Como me dijeron Meleke y Aquilla, son raros los casos en los que la familia anulaba la unión para liberarla de su condición y renovarla ya como mujer libre. Por lo general, las familias recurrían a una de las dos opciones: la muerte o la prostitución forzada. Las familias militares, como los Borg, por lo general recurrían a la segunda opción por conveniencia económica; los nobles podrían pagar por ellas la mitad del precio invertido en su manutención.
Fingir lealtad… Fingir ser una tonta para ser libre…, fueron mis últimos pensamientos antes de que el sueño finalmente se decidiera a hacer acto de presencia.

El Gran Templo de la Madre se encontraba en la zona norte de Cronia. Un edificio inmenso, con columnatas de orden corintio y puertas de marfil; sus paredes blancas estaban revestidas de figurines de oro y plata, y su cúpula parecía ser un vivo retrato del universo, con sus estrellas y galaxias.
No pude sentir más que admiración mientras desviaba la mirada hacia el gran altar, en donde me esperaban el Sumo Sacerdote y el general Borg. Éste tenía puesto una extraña armadura militar de color oscuro, con medallas colgándole en su lado izquierdo. Su corta cabellera oscura estaba peinada hacia atrás; parecía como si se hubiera puesto kilos de gel encima, pues su cabello brillaba con la luz de las velas de éter. Al lado de él, en calidad de padrino, supongo, se encontraba el capitán Zorg; entre sus manos cargaba un cojín con un pequeño anillo de cobre, símbolo de que estaba dándole la bienvenida a una esposa esclava.
Sentados en los bancos delanteros derechos se encontraban los Borg, quienes contemplaban la escena con curiosidad. En los banquillos izquierdos se encontraban sentados Meleke y una pareja con trajes muy ostentosos, a quienes de inmediato identifiqué como el emperador y Ecclesía, la Alta Concubina. Ésta era una mujer de belleza extrema, con su larga cabellera roja oscura, sus ojos verdes, su piel canela, de complexión delgada, y atavíos demasiado escotados, cubierta de pies a cabeza con relucientes joyas que la hacían parecer un personaje de las Mil y Una Noches.
Así que esa mujer es por quien Borg suspira. Con razón…, pensé mientras me ponía delante del general.
Traté de concentrarme en la ceremonia, lo juro por Dios y todos los santos. Lo he intentado, pero la inquietud estaba apoderándose de mí conforme percibía las miradas de todo el mundo encima de mí… En especial de Ecclesía.
Miré de reojo hacia dónde estaba esa mujer. Me estaba examinando de arriba abajo, como si se encontrara ante una criatura que pudiera entretenerla, con una sonrisa fría, burlesca. Si no fuera por mi experiencia con gente narcisista en el pasado, diría que esa mujer estaba elaborando toda clase de estrategias con tal de acorralarme y usarme. Al lado de ella, una muchacha de unos 17 años, quizás la princesa Oranna, le susurraba algo en el oído, a lo que Ecclesía le hizo el gesto de que guardara silencio.
Hazte la tonta, me decía a mí misma mientras pronunciaba el juramento de la esposa esclava. No dejes que vean a través de ti. Finge obediencia y lealtad, pero siempre sé rebelde por dentro.
Cuando el general y yo fuimos presentados como “general Borg y esposa”, fingí de inmediato sumisión al bajar la mirada.
Que el juego del gato y el ratón comience.

“Así que tú eres la nueva esposa del general Borg. La virgen del harén”, fueron las primeras palabras que escuché de Ecclesía mientras hacía una reverencia ante ella y el emperador durante el baile de recepción. Palabras llenas de sarcasmo, burla e irrespeto. Mi marido, el general Borg, no dijo absolutamente nada; solo se quedaba embobado contemplando la belleza de la Alta Concubina. En ese momento estuve tentada en poner los ojos en blanco y decirle que dejara de ser un idiota obvio y fingiera que es feliz conmigo, pero me contuve porque junto a mí estaba el viejo Niloctetes observando mis reacciones.
Fingí ser sumisa y le respondí: “Es un honor conocer a su Majestad y a la Alta Concubina. Estoy a su servicio”.
Ecclesía emitió una risa más falsa que la de una cantante en una obra de ópera y comentó: “Querido Ergane, si hubiese sabido que era una muchacha así de bonita y educada, la habrías convertido en mi dama de compañía o en la de la querida Meleke. Dime, querida, ¿qué eras en la Tierra antes de estar aquí?”
“Era la secretaria de un médico, Su Serenísima. Vivía sola. Mis padres perecieron hace mucho tiempo”, le mentí. No iba a permitir que esa mujer obtuviera información que pudiera usar en mi contra, mucho menos poner en peligro a mi familia.
“Interesante… ¿Lo ayudabas en sus operaciones?”, cuestionó el emperador con interés.
“No, Su Majestad. Yo solo me encargaba de agendar citas; mi jefe era un hombre demasiado demandado en su campo. Era lo que en la Tierra le llamamos un Cirujano Plástico; es decir, que puede operar rostros. Hacerlos más jóvenes y bellos”.
Observé con detenimiento sus reacciones. Ecclesía estaba interesada en el tema; la había agarrado justo en su punto de interés, su propia vanidad. Nilocttetes y su hijo parecían mirarme con curiosidad mientras que el emperador, indiferente a sus reacciones, dijo: “Espero que tu estancia en Saturno sea placentera, joven dama Borg. El general sin duda verá en usted una gran compañera, y confío en que él cuidará bien de usted”.
Asentí en señal de agradecimiento, mientras que en mi interior solo le decía una cosa: Que se fueran todos al carajo.
El emperador y la Alta Concubina se retiraron, dejándonos a mi esposo y a mí a solas. Hubo un silencio un tanto incómodo entre nosotros mientras él me presentaba a otros personajes de la corte, con quienes charlé un poco sobre la Tierra. Por supuesto, sostuve la mentira de que era la secretaria de un acaudalado cirujano plástico que operaba a gente para que luciera más bella y joven; al parecer, los saturninos desconocían qué era un cirujano plástico, lo que el tema les resultaba fascinante.
Tras una ronda agotadora de presentaciones, mi marido me dejó sola en un rincón del gran salón, junto a la ventana. No me dijo nada, ni siquiera un “bueno, te dejo aquí. Haz lo que quieras”. Simplemente me dejó y se marchó a chismear con algunos colegas del ejército.
“Te felicito”, escuché que me dijera una voz.
Me volví. Era el príncipe Haeghar, quien estaba apoyado en la pared contigua. Su traje era de un color azul oscuro. La chaqueta, de manga larga, tenía bordados dorados con motivos saturninos; su camisa era blanca, con volantes finos en el puño y en el pecho. Sus botas eran de color negro, con bordes metálicos. Su mera imagen me evocaba a los caballeros del siglo XIX, con ese aire elegante propia de su estatus.
Tras saludarlo con una reverencia, le agradecí por sus palabras. El príncipe me preguntó por mi marido, a lo que le comenté que se fue a platicar con algunos amigos del ejército… Aunque ambos sabemos que quizás después de eso se marcharía con Ecclesía, pero no importaba en lo que a mí respectaba.
Acercándose un poco más, me dijo en voz baja: “Debo decir que presentarte como la secretaria de un médico fue la mejor estrategia que he visto, a menos que sea verdad”.
Negué con la cabeza. “Soy solo una estudiosa de la cultura, Su Alteza”.
“¿Estudiosa de la cultura? Vaya… ¿Arqueología?”
“Antropología, en realidad”.
El príncipe bufó. “Tu mentira resultó ser más interesante que tu verdad. Aquí, querida, el estudio de la cultura no es algo bastante apreciado. Es una pérdida de tiempo”.
“Lo mismo opinan mis congéneres al respecto. La antropología y la arqueología, así como la literatura, son menospreciadas frente a carreras relacionadas con la tecnología, sobre todo en lo monetario. Sin embargo, la gente olvida que muchas veces necesitamos del arte y la cultura para expresar nuestros sentimientos, conocer nuestro pasado e inferir a partir de ahí qué tanto hemos avanzado como sociedad”.
“Interesante opinión, querida. Pero dime, ¿cómo puede el pasado ayudarnos a determinar el futuro?”
Sonreí quedamente mientras me ponía a pensar con detenimiento su pregunta. Tras varios minutos de silencio, le respondí: “Observar, estudiar y comprender las acciones de aquellos que nos precedieron pueden definir qué curso tomar hacia un futuro prometedor, Su Alteza. Muchas veces los errores de algún gobernante, a la larga, perjudicaría o beneficiaría a las generaciones venideras; otras veces, serán las acciones correctas las que podrían afectar ese futuro de manera favorable o desfavorable. Todo eso depende de cómo se le mire”.
Asintiendo lentamente, Haeghar me dijo: “Si mi viejo maestro y amigo Hanis Bey estuviera aquí, él mismo estaría más que de acuerdo contigo en ello. Él era uno de los pocos que apreciaban mucho el arte y la cultura, y saber que tú eras una estudiosa de la cultura le habría generado mucho interés”.
“Supongo que debió ser un erudito, a juzgar por la forma en que habla de él, Su Alteza”.
El príncipe sonrió quedamente y me respondió: “Podría llamarlo así. Era un hombre de guerra, uno de los mejores estrategas del imperio; tuvo una esposa esclava en su juventud, pero la liberó al año de haberse casado. No se supo qué fue de ella; dicen que él la escoltó a su planeta. No volvió a tomar esposa; consideraba una pérdida de tiempo estar casándose con mujeres del harén solo para parir herederos. Prefirió que su familia muriera con él, siendo el último de su clan”.
“Eso fue muy valiente. Es decir, enfrentarse a toda una presión para engendrar hijos y perpetuar un sistema que no es benéfico más que para unos cuantos. En la Tierra, muchas parejas optan por lo mismo; el motivo es la carencia de recursos, el caos que hay con tanta guerra y depredación… Yo, de hecho, había decidido no casarme ni tener hijos”.
Haeghar lanzó una estruendosa carcajada y dijo: “Lo primero por desgracia no se pudo, querida”. Inclinándose hacia mí, añadió en voz baja: “pero lo segundo de seguro lo lograrás. El cofre que mi tía te regaló tiene anticonceptivos para todo un año, aunque aparente estar vacío”.