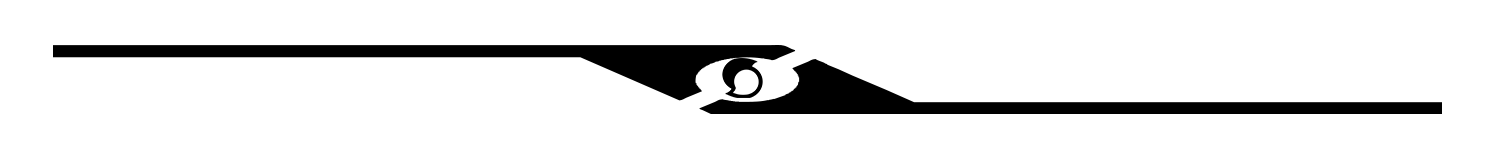Cada jueves, la ciudad parecía suspirar una melodía única. Al caer la tarde, se reunían un grupo de amigos, quienes transformaban la rutina en un ritual sagrado. El césped de la cancha de fútbol 5 se convertía en el escenario donde cada pase y gambeta narraban historias de complicidad y pasión. No era solo un partido, era el preludio de una celebración que encendía la magia de la amistad.

La adrenalina se desbordaba en cada juego. Con el silbato que marcaba el inicio del encuentro, risas y desafíos se entrelazaban en un ballet de estrategia y destreza. Sergio, siempre lleno de energía, esquivaba a sus oponentes con una agilidad que dejaba a todos boquiabiertos, mientras Martín coordinaba el juego con la precisión de un director de orquesta. Cada gol se celebraba no solo como un triunfo deportivo, sino como el sello de una nueva página en su crónica compartida.
Cuando el pitido final llamaba la atención sobre el fin del partido, la transición a otro mundo se hacía palpable. Los amigos se dirigían, con la misma determinación y alegría, hacia la caseta que se había convertido en su santuario del asado. Allí, la rutina tomaba la forma de ritual: las brasas, cuidadosamente encendidas por Luis, comenzaban a emitir ese chisporroteo hipnótico que anunciaba el inminente banquete. La vieja caseta, cargada de historias y recuerdos de innumerables jueves pasados, se iluminaba con la calidez de la amistad renovada.
La parrilla se erigía como el epicentro de la experiencia. Cada corte de carne, cada chorizo y cada verdura asada relucían bajo el tenue brillo del fuego, fusionándose con el aroma inconfundible de la leña y el carbón. Entre mordiscos y largos instantes de charla, las anécdotas del partido se mezclaban con confesiones, sueños y pequeñas revelaciones. Fue en una de esas noches, bajo el manto crepuscular, cuando Andrés, con voz sincera, confesó:
—Este asado es mi ancla, el instante en que me vuelvo parte de algo más grande; entre la adrenalina del juego y el calor de esta parrilla, encuentro mi verdadera casa.
Sus palabras, cargadas de emoción, hicieron que el ambiente se impregnara de una atmósfera casi mágica, en la que la tradición ganaba nuevas dimensiones.
Así, cada jueves la dualidad se mantenía: la fuerza efímera de un gol que es celebrada con pasión y la calma eterna de un asado que regala momentos de intimidad y reflexión. No era solo el encuentro deportivo ni la comida compartida lo que los unía, sino el tejido invisible de la camaradería que se renovaba semana tras semana. Bajo la misma rutina, cada asado se transformaba en una oda a la vida, una afirmación de que, en un mundo tan cambiante, hay instantes de perfección que pueden ser capturados al calor de una parrilla y el eco de un gol.
Entre el barro de la cancha y las brasas que danzaban en la caseta, cada jueves escribían una historia inédita y vibrante: la crónica de amigos que, a fuerza de encuentros, reían, soñaban y se recordaban mutuamente el valor de pertenecer a algo mayor que ellos mismos. ¿Quién diría que un partido de fútbol 5 podía abrir la puerta a un universo de acogedora complicidad? Cada viernes anunciaba ya el retorno del ritual, con la promesa de que, en el próximo asado, la historia volvería a comenzar.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.